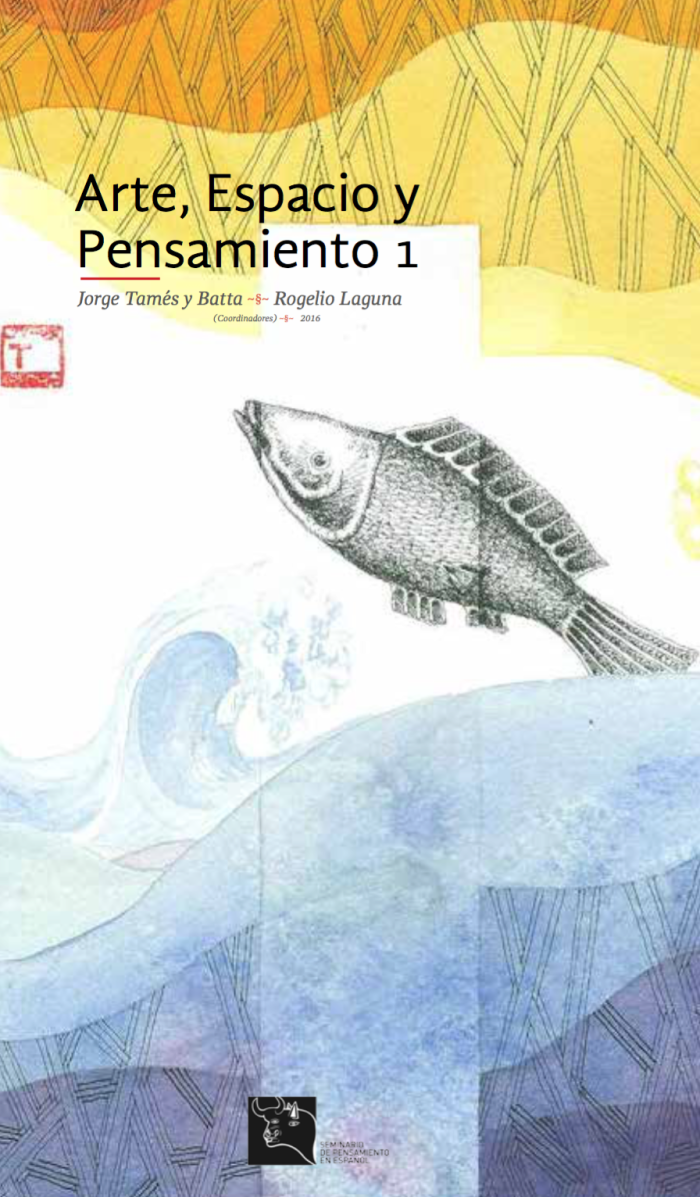Por: Lourdes Enríquez Rosas
Es indudable que la batalla jurídica por el reconocimiento, protección, garantía y exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país ha sabido que su eficacia radica en el diseño de estrategias legislativas y judiciales.
La oportunidad de reafirmar derechos conquistados y profundizar su pleno goce ha sido aprovechada por las organizaciones de derechos humanos colaborando activamente en el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, en específico, dentro de la comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente, ya que en su modalidad de parlamento abierto a la participación ciudadana, ha escuchado a una ciudadanía hablante, en un ejercicio de recepción de mensajes con importantes contenidos de transformación sociocultural.
El proyecto de carta magna capitalina preparado por el poder ejecutivo local es maximalista en derechos, ya que integra los estándares internacionales en la materia y entiende la diversidad social que exige una ciudad garantista de libertades y derechos, democrática, solidaria, productiva, incluyente, habitable, segura y sostenible.
En la temática de derechos reproductivos, el ambicioso proyecto contiene una perspectiva de igualdad sustantiva de género y es estratégico en tres aspectos fundamentales: Sustenta el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta la doceava semana de gestación en hospitales de la ciudad, se basa en la autodeterminación de las mujeres, y en el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Lo anterior se muestra reflejado en la propuesta que contiene el artículo 11 del segundo capítulo, ya que enmarca la autonomía sexual y reproductiva en el derecho a la integridad física y psicológica, así como en el derecho a vivir una vida libre de violencia y coacción.
En el decreto de dictamen que entregó la comisión Carta de Derechos al presidente de la mesa directiva de la asamblea constituyente de la Ciudad de México el pasado 11 de diciembre, se señalan de manera categórica los principios rectores de los derechos humanos que refieren a su universalidad, integralidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, progresividad y no regresividad.
Dicho dictamen aborda la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos sexuales y reproductivos. Sobre los primeros define que toda persona tiene derecho a la sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, respetando su orientación sexual, su identidad de género, y sus características sexuales. No ser víctima de coerción o violencia. Recibir educación en sexualidad y servicios de salud integrales con información científica, no estereotipada, diversa y laica. Sobre los derechos reproductivos el dictamen señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijas e hijos o no tener, con quién y el número y espaciamiento entre los mismos. Sin formas coactivas ni violentas, recibiendo servicios de salud reproductiva integral del más alto nivel posible, así como acceso a información sobre reproducción asistida. Añade que se sancionará la esterilización forzada y la violencia obstétrica.
El activismo jurídico de tinte conservador y regresivo también estuvo muy presente en las audiencias públicas de la comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, atendió a la convocatoria con la intención de proponer reservas al proyecto, y principalmente, hacer presión con iniciativas de ley que exigen proteger la vida desde la concepción/fecundación hasta la muerte natural. Y con ello, buscar jurídicamente echar abajo los avances legislativos en materia penal y de salud reproductiva logrados en abril del año 2007, que desde esa fecha y de manera ininterrumpida han puesto en marcha política pública de avanzada mundial que ofrece servicios de ILE durante el primer trimestre de gestación en la ciudad de México.
Es importante difundir ampliamente que en la capital del país se garantiza el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo en condiciones seguras y amigables para practicarla, ya que se cuenta con el establecimiento de un sistema de salud pública integral con personal capacitado y presupuesto suficiente que atiende a la población femenina que solicita el servicio, sin importar su raza, etnia, edad, nacionalidad o lugar de residencia.
En las audiencias públicas, las organizaciones sociales y los grupos contrarios a la igualdad sustantiva de género y en específico, al avance de los derechos sexuales y reproductivos, utilizaron los mismos discursos y formas argumentativas en las que se han basado desde el año 2008 para conseguir mayoría de votos y reformar las constituciones políticas de 17 Estados de la República Mexicana, a la que se suma el Estado de Chihuahua que contaba con esa protección absoluta a la vida desde el año 2004.
A propósito del éxito legislativo de los grupos antiderechos en las mencionadas reformas constitucionales, siendo la última en el congreso local del Estado de Veracruz en agosto del año pasado, es pertinente traer a la memoria que la argumentación jurídica, reduccionista, formalista y excesivamente literal de la sentencia que validó la constitucionalidad de las reformas legislativas en el Distrito Federal (2008), dejó flancos débiles y abrió la puerta a la incertidumbre legislativa por la que se coló una estrategia perversa de corte conservador con notorias intenciones fundamentalistas, planeada desde las cúpulas del poder en contubernio con el clero político, y que logró eficazmente, en un lapso de escasos dieciocho meses contados a partir de la resolución del máximo tribunal, que los Congresos locales de 16 Estados de la República Mexicana votaran de una forma irregular y contraria a los principios de la democracia, modificaciones a sus constituciones políticas en el sentido de “proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación hasta la muerte natural”, con el claro propósito de impedir avances en derechos reproductivos, en específico, la interrupción legal del embarazo en los términos votados por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2007.
Vale reconocer que la Asamblea Constituyente ha puesto atención en voces de juristas, de la academia y de grupos expertos en temas de salud sexual y reproductiva que han advertido sobre la no certeza jurídica que la protección a la vida desde el momento de la concepción/fecundación ocasiona en los prestadores de servicios de salud en cuanto a métodos de planificación familiar, anticoncepción de emergencia, técnicas de reproducción asistida, avances científicos y, en especial, y no menos grave, la aberración jurídica que provoca otorgar el carácter de persona a un óvulo fecundado para la situación de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo por razones legales o no, ya que se les acusa del delito de homicidio, lo que lamentablemente ha estado sucediendo en los últimos ocho años, de una manera enfáticamente necropolítica, entendida ésta como una violencia institucional ejercida por el Estado. Una política feminicida contra mujeres pobres y marginadas que recurren al aborto inseguro en la clandestinidad. Son políticas de la muerte y castigos ejemplares contra mujeres que encarnan cuerpos de deshecho (Martínez de la Escalera, AM. 2009. Feminicidio: Actas de denuncia y controversia. PUEG /UNAM México).
Siendo la laicidad del Estado uno de los ejes fundantes de nuestra incipiente democracia y conociendo que la discusión parlamentaria que se está dando puede pretender vulnerarla con el objeto de retroceder derechos conquistados, la movilización legal progresista ha mostrado a la comisión dictaminadora de la Asamblea Constituyente que se encarga del tema de los derechos humanos, que para países como el nuestro, que no alcanzan niveles óptimos de calidad de vida en la mayoría de su población y que todavía tienen mucho por hacer en materia de respeto y garantía efectiva de los derechos humanos, es muy importante entender el principio de progresividad de tales derechos, del cual se desprende la prohibición de regresividad. Cabe mencionar, y nos debemos congratular por ello, que hace unos días, el pleno de la Asamblea Legislativa al votar el artículo 11 del segundo capítulo del proyecto de Constitución Política, no dio entrada a las iniciativas de protección a la vida desde el momento de la concepción/fecundación y otorgó un apoyo mayoritario al dictamen emitido por la comisión Carta de Derechos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual nuestro país es Parte, señala la obligación de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos. La obligación de progresividad significa, antes que nada, los esfuerzos que en la materia deben darse de forma continuada, con la mayor eficacia y rapidez que sea posible alcanzar, a manera de lograr una mejoría continua en las condiciones de existencia de la población.
Las y los asambleístas deben comprender que la prohibición de regresividad significa que los Estados, y en este caso, la Ciudad de México, no pueden dar marcha atrás en los niveles alcanzados de satisfacción de los derechos, por lo que se puede afirmar que la obligación parte de la relación con los derechos establecidos en el Pacto que ratificó nuestro país y además, es de carácter ampliatorio, de modo que la derogación o reducción de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido.
Además, la obligación de progresividad constituye un parámetro para examinar las medidas adoptadas por los poderes Legislativo y Ejecutivo en relación con los derechos sociales, puede ser una forma de carácter sustantivo a través de la cual los tribunales analizan y determinan la inconstitucionalidad de ciertas leyes o políticas públicas.
Es por estas razones y muchas otras por las que no respetar los avances en derechos reproductivos logrados en la capital desde que aún era Distrito Federal, y pretender hacerlos sujeto de negociación política, traería como consecuencia la inconstitucionalidad de una Ley Suprema que apenas comienza a discutirse y que aún se encuentra en espera de su inminente aprobación.